Vietnan 50 años después de la guerra – (Ho Chi Minh)
Cuando se cumplen 50 años del final de la guerra del Vietnam iniciamos un viaje a este país esforzado que ha sabido resurgir de sus cenizas, y viajamos casi con la certeza de que nos tocará contemplar los resquicios de una espiritualidad oriental algo ensombrecida a las órdenes del régimen comunista, en vísperas de ser tal vez definitivamente eclipsada por el materialismo más desbordante, ese que hace que lo importante sea comprar y vender, y que todo lo invade, mientras las heridas del napalm sobre la piel siguen escociendo.
Desde el Airbus 350, la tierra apenas se dejaba ver, parecía caer sobre Vietnam una bruma fina queriendo ocultar la maravilla de sus selvas esmeralda, de su costa sembrada de arrozales, de sus bahías de ensueño, como la de Halong, y pensé que sobre Vietnam estaría todo dicho, que las decenas de películas sobre sus guerras y las novelas recorriendo su historia e incidiendo en su particularidades orientales, habrían dado al mundo entero una imagen sobre la que poco más cabría añadir.
Llevaba en mi mochila El amante de Marguerite Duras, La vía real de André Malraux, pero también una novela de 2020, El Canto de las montañas de Nguyen Phan Quê Mai, para acercarme desde lo literario al sentir de un país vasto y formidable, de un universo exótico y diferente. Y me encontré con un Vietnam entregado al turismo de masas, como si en su historia milenaria, de pronto, se le hubiera hecho un hueco al occidente invasor del que hasta ahora se había defendido en mil batallas. Hallé un país que, según las páginas webs de reputados medios internacionales, observa al planeta con esa altivez que da el saberse ocupando un lugar central en la geopolítica mundial, en la cuña del sureste asiático, hoy un lugar clave a nivel estratégico y razón por la cual se lo rifan las grandes potencias.
Centenares de turistas europeos ocupaban todos los asientos del avión, viajeros expectantes mascullando todos los idiomas —escuché desde el húngaro hasta el checo, pasando por el griego—, Europa entera recorriendo la mitad del planeta para descubrir una sociedad resucitada hace años, luchadora y hoy una de las mecas del turismo mundial.
Carteles conmemorativos de la Unidad de la Juventud y del 55 aniversario de la muerte del presidente Ho Chi Minh.
Aterrizamos en un sofocante Ho Chi Minh (Saigón, hasta 1975) y el encuentro con la ciudad sureña de clima monzónico tropical significó deshacerse a toda prisa del forro polar y los pantalones de inverno para disfrutar de sus 32º de temperatura que ni una sola noche descendió por debajo de los 22º. Eso si, a veces llovía intensamente. La elevadísima humedad siempre se ceba con el recién llegado, sofocándole, ahogando su cuerpo en sudor, desafiando a los poros de la piel demasiado adaptada al hemisferio nórdico del que proveníamos. A pesar del bochorno decidimos tener un primer contacto con la ciudad a través de un tour guiado de los que se anuncian en todas las agencias de viajes locales.
Las avenidas principales de esta gran ciudad, hoy capital económica y moderna con su horizonte de rascacielos incluido, están jalonadas de agencias junto a restaurantes y establecimientos de masajes que cubren con sus carteles cada resquicio de acera, cada adoquín, dejando apenas espacio para caminar, porque lo que no cubren los carteles comerciales lo tapan las motos. Desde la práctica desaparición de las bicicletas en lo que va de siglo, las aceras son el imperio de los aparcamientos de motos con guardas improvisados que dormitan en un rincón. Solo en Ho Chi Minh hay siete millones de motocicletas para una población de menos de diez millones de habitantes, y con solo medio millón de coches. El aire es irrespirable como en la mayoría de las mega-ciudades del sur de Asia y todo el mundo conduce las motos con mascarillas o camina por la calle con ellas, ocultando esa sonrisa amable, la impronta de algunas culturas orientales. Parece como si aquí se hubiera detenido la pandemia del Covid.
Vista de los rascacielos desde el embarcadero Ben Bach Dang en el río Saigón
En el tour la guía, una chica muy joven con un inglés limitado, nos invita a presentarnos todos. En Vietnam la barrera idiomática es infranqueable, se habla poco inglés, y los guías son el recurso al que acudir si se quiere conocer el país más a fondo. De qué país procedíamos y nuestro nombre eran las dos preguntas preceptivas que nos hacía, y fue ahí cuando empecé a percibir la dimensión que el negocio del turismo podía tener en la ciudad y por extensión en todo el país. Los demás turistas eran de Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda y Jamaica, en pleno Caribe, lugares tan exóticos y casi tan lejanos para nosotros como el propio Vietnam. La chica empezó por enseñarnos el Teatro de la Opera de Saigón, de época colonial, en cuya bella escalinata había parejas haciéndose fotos: era domingo por la tarde y grupos de mujeres lucían el traje tradicional, el Ao dài, un traje largo ligeramente ceñido en la parte superior que se completa con una túnica de seda sobre unos pantalones. Posaban para un fotógrafo profesional y a su lado era divertido contemplar chicas y chicos vestidos como frikis occidentales también sacándose fotos, en un contraste pintoresco. Aunque ahora Ho Chi Minh es la ciudad más pujante (la capital política del estado es Hanoi), alberga bellos edificios de época colonial francesa, una dominación que duró desde finales del siglo XVIII hasta 1945.
Vimos la preciosa Oficina Central de Correos, diseñada por Eiffel, y el Palacio de la Reunificación, el lugar oficial de la entrega de poder al gobierno vietnamita durante la caída de Saigón, el 30 de abril de 1975. También recalamos en el Ayuntamiento que tiene, en un jardín en frente, la estatura de Ho Chi Minh, el héroe anti-colonial que luchó contra los japoneses, los franceses y los norteamericanos, en cuyo honor se renombró Saigón, la capital sureña del país, en 1975, y quién estableció un régimen comunista en el norte que luego se extendió a todo el país. Desde entonces la nación la dirigen el secretario General del Partido Comunista junto a un Primer Ministro y al Presidente del estado, los tres, miembros del partido.
Muchachas posando frente al Teatro de la Ópera ataviadas con el traje típico.
Los coloridos carteles en las fachadas de muchas avenidas muestran al líder junto a Lenin rodeado de consignas patrióticas que rememoran distintos aniversarios revolucionarios y victorias bélicas y que consigo traducir en el móvil. Se celebra el Día de la Restauración de 1940, cuando Ho Chi Minh fue liberado por los aliados y regresó a Vietnam. Hay otro cartel que reza “Dia de la promoción del espíritu de la resistencia nacional. La población y el gobierno de ciudad Ho Chi Minh están decididos a lograr el desarrollo socioeconómico para 2024”. Frases en amarillo fuerte sobre fondo granate, palabras grandilocuentes de un régimen pintado de rojo.
Gambas secas y otros productos deshidratados en el mercado de Bin Thay en el barrio de Cholón
Al caer la noche nos acercamos a probar el Pho, el plato tradicional por excelencia de la comida vietnamita, una sopa de fideos de arroz con carne, pollo o pescado, salsa y muchos vegetales frescos como la albahaca, el cilantro o la hierba limón, que en el Nhû Lan, una especie de mercado de comidas moderno, lo preparan delicioso. En el parque que hay fuera de Nhû Lan la oscuridad de la noche lo invade todo, excepto por las farolas lánguidas que lo iluminan escasamente y bajo sus focos una pandilla de chavales juegan a golpear con los pies un artilugio mitad avión de juguete, mitad dardo, que llaman Jianzi y con el que realizan arriesgadas piruetas para mantenerlo en el aire. El juego se ha vuelto muy popular, tanto que lo veríamos en todos los parques y jardines del país. Antes de irnos a dormir optamos por un paseo nocturno en ferry por el río Saigón mientras las luces de los altos rascacielos de oficinas que albergan sedes de bancos o de marcas comerciales internacionales, y los puentes iluminados con luces cambiantes cada pocos segundos, crean un formidable contraste con el río negro e inmenso, en cuyas aguas que arrastran flores de loto entre la vegetación, se reflejan los brillos titilantes de las orillas, creando un entorno onírico.
Queremos conocer también el Saigón más ancestral, el de las pagodas como la de Phuoc An Hoi Quan, de 1902, sin duda la más bella de la ciudad, con los techos festoneados de preciosas esculturas de dioses en escenas cotidianas y dragones, o la de Xa Loi, cuyo silencio invade las salas persiguiendo el hilo que deja el incienso evaporado, un silencio apenas perturbado por las oraciones musitadas por los escasos creyentes que a estas horas visitan el templo. Aunque la mayoría de los vietnamitas no profesa ninguna religión, el 9`3% se declara budista y para mucha gente el sentido religioso se expresa en el culto a los antepasados, uno de los fundamentos del confucianismo que a su vez se basa en el respeto a la jerarquía tanto familiar como socio política.
Leemos que hay otros lugares ideales para recuperar el viejo Saigón, como los mercados de comida popular, y el de Binh Tay en el barrio de Cholón es probablemente uno de los más interesantes. Cholón es el barrio chino más grande del mundo fuera de China y fue fundado por los Hoa, comerciantes llegados a la ciudad en el siglo XVIII. Al entrar parece que uno regresa en la historia a 25 o 30 años atrás. Es mediodía y muchas tenderas sestean, pero en cuanto ven aparecer a posibles compradores, se espabilan y ofrecen, con un inglés muy pobre, los productos que exponen. El ambiente está saturado de olores, un acre olor de gambas secas (en un solo puesto hemos visto que se ofrecían hasta 15 cestas de gambas, según sus tamaños), el olor de las especias y el las hierbas medicinales, los caramelos, la fruta confitada, los pepinos de mar deshidratados y una amplia gama de extraños pescados ahumados. Hay también ropa que los vietnamitas elaboran en factorías ubicadas a las afueras y que imitan grandes marcas como The North Face o Patagonia.
Y hay muchas tiendas de recuerdos y souvenirs para turistas. Para comer nos decantamos por unos exquisitos dim sum chinos elaborados en uno de los puestos que dan a la calle.
Pero si hay algunos países cuyos nombres suelen estar unidos indefectiblemente a algún hecho histórico y cuya sola mención nos evoca ese hecho, a Vietnam sin duda le ha tocado el de la guerra: guerra contra el dominio imperial chino, guerra colonial contra la ocupación francesa, un conflicto armado contra Japón durante la 2ª Guerra Mundial y finalmente la Guerra de Vietnam contra EE.UU (que en Vietnam llaman La Guerra de Resistencia contra EE.UU,) que arrasó el país y terminó solo cuando en 1975 los últimos militares norteamericanos abandonaron Saigón, la actual Ho Chi Minh.
Detalle de la portada de la pagoda Phuoc An Hoi Quan.
Apocalypse Now, la película que en los 70 alteró la concepción que teníamos del cine bélico para siempre, marcó un hito en Occidente. Pero en Vietnam nunca hubo una nueva manera de mirar su guerra o las huellas del horror de casi veinte años de conflicto con Estados Unidos. Vietnam se había transformado en aquél film en el escenario de metáforas existenciales. Coppola no filmó la película en escenarios vietnamitas sino que la rodó en Filipinas y su largo y complicado rodaje está recogido en un documental titulado “Corazones en tinieblas” de 1991. Dicen que la filmación de su obra maestra sobre el conflicto bélico marcó profundamente al director norteamericano.
A la escritora contemporánea que yo había seleccionado, Nguyên Phan, ella misma testigo de la destrucción de la guerra y sus consecuencias, sus ancestros le fueron contando lo que vivieron en todos esos conflictos que asolaron Vietnam y que recogió en su novela “El canto de las montañas”. El libro narra la historia de la familia Trán a través de varias generaciones con el telón de fondo de la guerra colonial contra Francia y después contra los Estados Unidos. En los distintos capítulos la abuela trata de educar a la protagonista, su nieta, con enseñanzas budistas mientras esquiva como puede las desgarradoras consecuencias de la guerra.
Walking Street, la zona de discotecas y bares.
La guerra y su lectura cincuenta años después siempre es compleja. El Museo de los vestigios de la Guerra (War Remnants Museum, en inglés) es el escaparate donde contemplar los horrores de los combates que la población soportó, es descorazonador mirar las fotografías de episodios, muchos desconocidos, con cartelas de testimonios descarnados de quienes los vivieron en primera persona. Una de las peores matanzas tuvo lugar en My Lai, una pequeña aldea, ubicada en el centro del país, en la que las tropas norteamericanas asesinaron a más de 500 civiles desarmados, una masacre que en estos días cumple su 48 aniversario.
Me parece ver a la abuela de mi novela y a su nieta en cualquier foto, corriendo, cruzando un rio con bebés en los brazos. Como esta, hubo decenas de matanzas por todo el país. Leo que Estados Unidos llegó a lanzar casi 7,5 millones de toneladas de bombas entre Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos y Camboya, una cantidad muy superior a las detonadas en toda la II Guerra Mundial por ambos bandos y la mayor cantidad registrada hasta hoy en un conflicto armado. La historia de Vietnam está plagada de aniversarios terribles.
El Museo, a esta primera hora de la tarde, está abarrotado de turistas, muchos son norteamericanos y el calor dentro es insoportable, apenas aliviado por las toallitas heladas disponibles en congeladores repartidos por las cuatro plantas. Hay una chica que se ha mareado, la han sentado y le dan aire, está blanca. Fuera la lluvia tropical arrecia, hoy en toda la mañana no nos ha dado tregua.
A una hora de Ho Chi Minh se siguen visitando las cuevas de Cu Chi donde el Vietcong (las Fuerzas Armadas de Liberación Popular) construyó más de 200 kilómetros de túneles como base de operaciones para luchar contra las tropas norteamericanas. La guía que se llama Nga (pronunciado Ña), una mujer menuda y nerviosa, lo describe con dignidad y apoya sus explicaciones en mapas interactivos luminosos. Nos cuenta que su propia abuela con sus diez hermanos tuvo que esconderse en una de las cuevas en otro pueblo cercano, y relata también orgullosa como conoció a la niña de la famosa foto en blanco y negro en la que aparece desnuda con el cuerpo abrasado por el napalm. Se llama Kim Phúc y es una mujer de 60 años que vive en Canadá y que visitó estos túneles en marzo de 2024 con el fotógrafo que le sacó la famosa fotografía y que le hizo ganar un Pulitzer.
Volvemos a coincidir con muchos turistas norteamericanos jóvenes con los que compartimos recorrido por una pequeña parte del interior de las claustrofóbicas galerías de Cu Chi. Algunos, al final del tour, se apuntan al campo de tiro donde emular con armas de verdad, la lucha de aquellos días, provocando un ruido atronador. Entristece contemplar que este innecesario campo de tiro, en el que los turistas disparan sobre dianas con perfil de personas, constituya una de las mayores atracciones después de lo que hemos aprendido durante el tour. Los disparos, sin duda, ensombrecen el carácter reivindicativo del recinto.
La guerra de Vietnam se convirtió en un icono para los grupos de izquierda que perdura hasta la actualidad. He leído que se llama “Síndrome de Vietnam” al sentimiento de derrota e impotencia que sufrió la sociedad estadounidense en los años 70 y principios de los años 80 del siglo XX tras la derrota en la guerra. Se dice también que Estados Unidos perdió su espíritu de nación libertadora y vencedora debido a la impresión de que un pueblo pobre, pero muy motivado, podía derrotar a la mayor potencia mundial “porque la guerrilla demostró ser más resistente y efectiva de lo que jamás habrían imaginado los estadounidenses«. Se dice que esta idea caló muy hondo en la mayoría de los países.
Una calle céntrica de Ho Chi Minh llena de motocicletas.
En las cuevas de Cu Chi la otra atracción estrella es la introducción de tu cuerpo en un agujero trampa en la tierra al que se accede por una pequeña abertura cubierta con hojas y ramas, al más puro estilo Apocalypse Now. Aquí en Cu Chi hace unos años las autoridades vietnamitas encargadas de las cuevas fueron obligadas a modificar parte de los textos explicativos de los detalles sobre los túneles, porque muchos norteamericanos se quejaban de que eran demasiado agresivos. Todo en pro de una paz más que comercial. Antes de la pandemia, Cu Chi era visitado por unos 3.000 turistas diarios y ahora lo hacen solo unos 2.000. Aún así el enjambre de autobuses, con gente de todas las nacionalidades, es impresionante.
De regreso a la ciudad la tarde se ha difuminado y es casi de noche. La sorpresa nos desborda al ver la calle donde se encuentra nuestro hotel llena de luces, con locales iluminados al estilo “Las Vegas” muy subidos de decibelios y chicos y chicas de reclamo, guapos y vestidos muy modernos, invitándonos a tomar una copa en su local. Es, y lo dice un luminoso a la entrada, una de las Walking Streets tan de moda en las capitales turísticas del sureste asiático, algo así como la quintaesencia de la occidentalización exacerbada del ambiente nocturno, donde muchos extranjeros y muy pocos vietnamitas, se reúnen en animados grupos a beber y a bailar hasta la madrugada, igual que si estuvieran en Amsterdam o en París.
Cuando Nga, la guía de las cuevas nos habló de Kim Phúc, la chica de la foto del napalm, nos contó emocionada que en la conferencia que ésta impartió allí, aseguró que “el pasado no se puede cambiar, pero que se sale del horror”. Puede que Vietnam haya salido de décadas de horror para encarar un futuro sin certezas, pero el peso desgarrador de su pasado reciente sigue estando muy presente y no parece dispersarse, mientras en las pagodas el polvo del sándalo que se quema en los altares en honor a los ancestros sigue evaporándose.
Por: Josu Bilbao









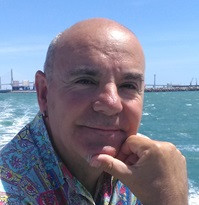
Comentarios