Alicante
Muchos de los hermosos secretos que la costa mediterránea en Alicante puede esconder se difuminan detrás de las escandalosas urbanizaciones y de los paseos marítimos deteriorados, pero todavía hay lugares que bien merecen una visita para encontrar, después del verano y cuando todavía no es otoño, la calma y ese azul del mar para el que todavía no he encontrado palabras, los paisajes atormentados de los acantilados o los caprichos geográficos del interior, rural y apacible.
En La Marina del Pinet, en la costa de Santa Pola, si uno mira las casas construidas frente al mar desde la pista de arena y tierra que las viviendas tienen detrás, el conjunto parece un poblado del oeste, lleno de polvo y en medio de un silencio encubridor. Delante, las casas amenazan al mar y le hacen frente, pero las olas están empeñadas en oxidar puertas y ventanas, y en los temporales de invierno el agua llega al porche y entra por el pasillo. Este es un atardecer lleno de nubes porque ha llovido, en el bosque cercano las acículas en el suelo forman ramilletes húmedos y el aire está excesivamente limpio. Las lagunas saladas cercanas despliegan al atardecer, frente a un sol que se derrite, toda su extraordinaria gama de colores, del rosa al rojo, del malva al naranja, y se observan flamencos con la cabeza hundida en el fango, buscando alimento.
Atardecer en el puerto de Santa Pola (Alicante)
Al día siguiente mis pasos me llevan al interior, primero a Orihuela, donde encuentro una ciudad achicharrada tras el estío, y fronteriza, la ciudad del escritor Miguel Hernández. La atmósfera parece aletargada y si uno camina por las calles que rodean la casa-museo del poeta, entre iglesias con cúpulas de cerámica, observa a sus pocos habitantes cómodos, chavales descamisados y ociosos, mujeres que sestean delante de la puerta de casa, en la acera, en posturas difíciles sobre sillas de playa, madres que comparten los niños mientras conversan. Se escucha una voz cantar en vivo, y hay rumba y bachata. Los tiempos van cambiando pero el tejido social permanece. Son los aledaños de la calle que lleva el nombre del poeta y que terminan en la casa donde éste se crió, porque nació en la de San Juan, a dos callejas de aquí.
La presencia de la montaña color de arena que se erige imponente detrás de las viviendas le da al conjunto un aspecto de campo lorquiano, arrabalero y gitano. Sin embargo Orihuela es una ciudad de más de 30.000 habitantes y atesora un patrimonio monumental que es el segundo de la Comunidad Valenciana después de su capital. Hay otro récord: Orihuela y su conurbación en el tramo de costa es también la segunda ciudad más británica de España, solo por detrás de Benidorm, con turistas que viven permanentemente en urbanizaciones como la Dehesa de Campoamor o El Pilar de la Horadada. Hoy en el casco histórico apenas hay turistas, tan solo una tuna dispersa canta desganada “Clavelitos” sin dejar de caminar, mientras una asistente dominicana, como único testigo, maneja con destreza la silla de ruedas donde traslada a una anciana, sin prestar atención a los acordes.
Orihuela, en la literatura, fue llamada Oleza por el novelista alicantino Gabriel Miró, nombre con el que se la suele denominar literariamente, y en ella localiza este autor su novela Nuestro Padre San Daniel(1921), que forma una unidad junto con El obispo leproso (1926) cuyas tramas transcurren en el último tercio del siglo XIX. En ambas, Oleza es vista como un pequeño entorno de misticismo y sensualidad, donde los personajes luchan para buscar una salida a sus inclinaciones naturales bajo una fuerte represión social y el oscurantismo religioso. No puedo evitar preguntarme cuánto se habrá trasformado Orihuela-Oleza en el siglo transcurrido desde que se escribió la novela.
La casa de Miguel Hernández es una construcción típica y hermosa, su padre era tratante de ganado, y hay corral para cabras, las que Miguel sacaba al monte, hay granero, pozo y un pequeño huerto junto a la montaña. Enternece ver su cama, su habitación humilde, las sillas de enea y sus fotografías. A Oleza, a su ciudad, le dedicó el poeta sus versos “Si queréis el goce de visión tan grata/ que la mente a creerlo terca se resista/ si queréis en una blonda catarata / de color y luces anegar la vista/ si queréis en ámbitos tan maravillosos / como en los que en sueños la alta mente yerra / revolar, en estos versos milagrosos, /contemplad mi pueblo, contemplad mi tierra”. Hay mucho amor por su tierra en estos versos.
Sin embargo, a mí, la Orihuela de hoy se me antoja una ciudad desangelada con un centro bastante deteriorado, solares abandonados, casas en peligro de derrumbe, negocios de toda la vida que echan el cierre por jubilación o porque a los potenciales clientes no les atraen ya comercialmente las calles del casco histórico, calles que parecen empeñadas en mantener viva la riqueza patrimonial con el recurso a celebraciones, religiosas y civiles, cada vez menos frecuentes.
En la parte que fue Universidad dentro del Convento de Santo Domingo, el monumento más grande de toda la Comunidad Valenciana, y donde estudiaron Miguel Hernández o Gabriel Miró, un grupo de antiguos alumnos del Colegio Diocesano que alberga el edificio, celebra una reunión entre gritos de júbilo por el reencuentro. Los gritos buscan el eco en las paredes renacentistas y barrocas de sus fabulosos patios. En uno de los laterales del Patio de Autos están preparadas las mesas para los comensales, pero antes, en la iglesia del convento cubierta de fastuosos y recargados frescos, en su capilla de Santo Tomé, un sacerdote celebra una misa para los ex-alumnos. Todo me parece remoto y obsolescente, como el oficio de pastor.
Siguiendo los pasos de un creador universal como Miguel Hernández que, enfermo, sufrió la agonía de los traslados por las cárceles franquistas, hallo en Tabarca los referentes de alguien que compartió cárcel con el poeta de Orihuela: el escritor Miguel Signes Molinés, nacido en Tárbena (1915 – 1994), recluido en el Reformatorio de Adultos de Alicante en febrero de 1940 tras un consejo de guerra. Un año después ingresó allí el escritor oriolano que contrajo un tifus que se le complicó con tuberculosis, falleciendo en 1941. A Signes le quedaban todavía otros cinco años de prisión. En 1976 escribió la primera novela sobre la isla de Tabarca publicada en España. La obra, que lleva por título el nombre de la isla, narra la historia de un republicano perseguido por el franquismo que se refugia allí.
Cementerio de Tabarca en la Isleta de la Galera
El cielo se extiende luminoso esta mañana sobre el ferry que en verano traslada a miles de personas cada día desde el puerto de Santa Pola a la isla de Tabarca, cuyo nombre oficial es Nueva Tabarca. Pero en esta época el número de turistas es mucho menor y en el puerto los ferris se rifan a los recién llegados a ver si hacen algo de caja. Tras media hora de viaje sobre las olas, es curioso sentir que uno está de pronto en un trozo de tierra aislado que tiene algo de lunar y de fin del mundo, porque más allá solo está el inmenso azul. Encrucijada de tantos pueblos que durante siglos la han invadido, no hay escape posible, pero los invasores de ahora, los que llegamos en el ferry, somos más aburridos y menos aventureros, más templados. El trazado urbano cuadrangular de la isla data de 1770, cuando un nutrido grupo de familias pescadoras de origen genovés que poblaban otra isla, la tunecina de Tabarka, fueron trasladadas a lo que se decidió llamar Nueva Tabarca. La orden del traslado partía del rey Carlos III, que tenía intereses en esa zona del norte de África, debido a la esclavitud a la que los tunecinos estaban sometiendo a los genoveses. Así, el rey poblaba la isla alicantina con italianos cristianos que, una vez fortificada, se transformaría en un baluarte para detener a la piratería berberisca. De entonces se conservan la muralla, el baluarte de la Princesa, el Paseo de Ronda, la Casa del Gobernador y la Torre-prisión y hay muchos apellidos italianos que se leen en algunas puertas de acceso a las viviendas, está escrito Russo sobre un dintel azul: son los apellidos de aquellos pescadores que al final terminaron pescando como lo habían hecho siempre, en la misma agua salada, bajo las mismas bandadas de gaviotas graznando, donde no se sabe de fronteras.
En el paseo hasta el Faro es donde emerge lo lunar. El mar está luminoso, pero casi deslumbra más la tierra abrasada y ocre sobre la que se dibuja un sendero que lleva al cementerio, desubicado y abotargado en una lejanía de cuento, al final de la isla. Parece increíble que a pocos metros del bullicio turístico esta tierra pequeña pueda sobrecoger tanto, en medio de un silencio solo roto por unas olas blandas. Dentro del cementerio se lee de nuevo Russo pero también hay Pilaluga, Parodi o Ferraro.
En un artículo exhaustivo sobre la novela Tabarca publicado en la revista Canelobre que edita el Instituto Alicantino de Cultura se indica que en la obra, al igual que ocurre en otras novelas de Signes Molinés —quién siempre escribió sobre el dolor de los vencidos— aparecen personajes con futuros inexistentes para los que la vida pareciera que estuviese suspendida en el aire, y desde la isla esos personajes expanden sus deseos de libertad mucho más allá. Por eso al autor le marcó conocer en las fiestas patronales de Tabarca a una mujer muy anciana que jamás había salido de la isla.
En Polop de la Marina he conocido a otra anciana entrañable, Esperanza, también estrechamente vinculada a su tierra, al huerto donde su esposo Jaime mantiene una espléndida plantación de frutales de todo tipo, desde chirimoyos a aguacateros, en esta fértil tierra regada por el Guadalest. Polop fue además el rincón más apetecido del escritor novecentista Gabriel Miró.
Campos de Polop con invernaderos de nísperos
Esperanza convoca a su familia y amigos a la deliciosa paella que cocina todos los sábados, pero que ella no prueba por costumbre, porque ha hecho cientos, o miles de paellas, quien sabe, y ahora solo le gusta el dulce, nos dice, y recuerda cómo degollaba conejos en la cocina como quien pelara una patata, y que mientras lo hacía se entretenía en cualquier conversación con la familia. Contemplo sus manos ajadas, de octogenaria, su mirada inteligente, de una inteligencia natural y picante, su hablar pausado con un fuerte acento valenciano o mejor alicantino, pronunciando fuerte las eles, mientras su marido Jaime espera impaciente con una enorme sonrisa y comiendo fruta de postre, a que terminemos para enseñarnos el maravilloso huerto que cuida con esmero a sus 88 años. El lugar es un vergel formidable.
En el pueblo se ha recreado la casa en la que Gabriel Miró (1879 – 1930) pasó largas temporadas y me dicen que fue él quien bautizó como “El León dormido” al promontorio rocoso que se alza en el horizonte a poniente, el macizo de Ponoig, y cuyo perfil recuerda a un gran felino con la melena reposada mirando al cielo. Ahora en el crepúsculo, desde el castillo de origen islámico del siglo XII, la visión del perfil que forma esa sierra es espectacular. Aquí en la fortaleza, usada durante siglos como cementerio municipal, se reúnen fotografías de Miró y se pueden leer algunos pasajes de su obra más emblemática “Años y leguas” de 1928, que le inspiró este lugar de muertos, como el que se titula Panteón de una familia principal: “En lo antiguo, aquello que pisaban no era todavía camposanto, el camposanto estaba en las últimas peñas y ruinas del castillo. Todo lo nuevo -y Sigüenza lo ve tan viejecito-, ha crecido en las manos de Gasparo Torralba; él subió en serones la tierra blanda de los muertos”. La novela, más autobiográfica que las dos obras centradas en Orihuela, es un conjunto de relatos que protagoniza el personaje de Sigüenza —un alter ego del autor— mientras recorre estas comarcas alicantinas. La obra influyó en el estilo lírico de los autores de la Generación del 27.
El León dormido del macizo de Ponoig, desde el castillo-cementerio de Polop
Miró, que fue nombrado cronista oficial de la provincia de Alicante, adoraba Polop y me pregunto si pensaría lo mismo de Guadalest, mucho más turístico, erigido como un vigía allá en lo alto, a donde hoy nos acercamos recomendados hasta su restaurante L´Hort.
Desde la terraza de su comedor la vista no puede ser más impresionante, casi se olvida uno de que está degustando algunas de las delicias tradicionales de la cocina valenciana de platos de cuchara: la Olleta de blat (cocido de trigo, garbanzos y diversas carnes), Pilotes de carn y col (carne picada dentro de hojas de col en caldo de puchero) o los Mintxos (empanadas de masa de maíz o harina de trigo rellenas de verdura y melva) que Macarena, la encargada, nos sirve con esmerada atención y que acompañamos con un monovarietal de la D.O. Utiel-Requena. La perspectiva del valle hacia la línea del mar, hacia levante, es aún más espectacular ahora que el sol se esconde, y recorro con la mirada los bancales verdes que empiezan a adquirir tonalidades azules, entre decenas de invernaderos donde se cultiva el níspero, la fruta estrella de la comarca con centro en Callosa d´en Sarriá. Aprovechamos que está abierta la cooperativa para hacernos con mermeladas, almíbares y licores de esa fruta exótica, poco habitual a la que llaman la fruta de la belleza porque contiene carotenoides que ayudan al cuidado de la piel. Aquí en la comarca se cultiva el 60% de la producción nacional.
Volvemos a la costa para detenernos ahora en un breve paseo por el casco antiguo de Jávea-Xábia, donde se dice que veranean tantos artistas.
En la parroquia gótica de San Bartolomé se celebra un entierro y a juzgar por lo abarrotada que está la iglesia el muerto ha debido de ser alguien muy querido o importante. Hay señoras con rebequita y hombres de campo de manos grandes con pantalón de tergal. La familia recibe el pésame en fila, primero las mujeres, después los hombres, entre estos varios miembros muy jóvenes están vestidos con un riguroso traje de pantalón y chaqueta negros, camisa blanca y corbata negra, todos algo extemporáneos. A la salida de misa, el murmullo del interior se torna en tono jovial y la gente se saluda con besos y abrazos. Todo transcurre a un ritmo genuinamente valenciano y popular y tiene algo de rito atávico. Jávea entonces me recuerda a Orihuela, o a Polop. Sin embargo, al atravesar las calles estrechas llenas de palacetes y casas señoriales alrededor del ayuntamiento y del mercado, con fachadas cuidadas con esmero, vemos a los camareros de los restaurantes montando las terrazas en plena calle con una agilidad precipitada, preparando el negocio para dar cenas y tan solo son las siete y media. Poco a poco se van acercando parejas de extranjeros de nacionalidades lejanas, apenas hay españoles. Pienso que aquí en Jávea la pugna por mantener a raya la invasión es más evidente que en otros lugares, sobre todo de interior, a donde no llega la ocupación porque no hay playas. Jávea lo tiene todo, un casco histórico impecable y la zona del mar urbanizada, pero parece que lucha por mantener también lo tradicional, a tan solo un paseo en bici de una playa con apartamentos, discotecas de moda y restaurantes de bufé asiáticos.
Una media luna de fuego se esconde ahora por el horizonte y la luminosidad de las construcciones frente al mar, en la bahía, se va apropiando del cielo mientras la Jávea antigua se apaga lentamente.
Ruta dels Penya-Segats en los acantilados rocosos de Benitachell
Siguiendo en este tramo de costa y en la Ruta dels Penya-Segats, que recorre una senda al pie del acantilado entre Cala Llebeig y Cala de Moraig, en Benitachell, las torres vigía moras y el mar nos acompañan durante todo el trayecto, el mar de un azul inimaginable sobre el que las estelas lechosas que van dejando las lanchas de recreo forman líneas caprichosas que con su blancura subrayan aún más la uniformidad de ese azul. En el camino existen cuevas construidas en piedra seca que fueron utilizadas por los pescadores, por los agricultores que explotaban los bancales cercanos o por los contrabandistas, aquellos que Miguel Hernández, Gabriel Miró o el mismo Signes Molinés podrían haber elegido tal vez para protagonizar alguna de sus creaciones literarias. Sin embargo hace muchos años ya que en estas costas no habitan esos personajes más románticos o novelescos, y los que ocupan su lugar no reparan en los cambios ni en los efectos de los agudos colmillos de las excavadoras.
De noche, el mar sigue estando allí, casi a mis pies, oculto por la oscuridad y entre él y yo están las construcciones, la villas y los chalets que, aunque menos bulliciosos que en verano, seguirán impidiendo que el rumor seductor del oleaje llegue a mis oídos.
Autor: Josu Bilbao Munitiz







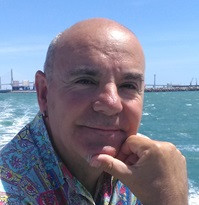
Comentarios