¿Supone el envejecimiento poblacional una carga para la sociedad?
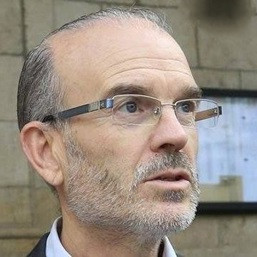
Una inquietud que se intuye obvia en el caso de los profundos cambios demográficos en curso y, en particular, del envejecimiento poblacional que parece azotar a la generalidad de países, cuando menos de nuestro entorno. De ahí que no resulte sorprendente que la prestigiosa revista científica Journal of Applied Economics haya anunciado la publicación en los próximos meses de un número especial que aborde el impacto del envejecimiento en las finanzas públicas, con especial atención a los patrones de gasto (pensiones, sanidad, servicios de cuidados...), la tributación, los mercados laborales y el desempeño macroeconómico. Una iniciativa que, a buen seguro, animará el debate en el seno de la comunidad académica y que está siendo coordinada por tres investigadores gallegos de referencia, los profesores Santiago Lago Peñas, María Cadaval Sampedro y Xoaquín Fernández Leiceaga.
Una vez lograda una sustantiva y generalizada ampliación en la esperanza de vida, todo apunta a que el reto deba residir en posibilitar que las ganancias en longevidad vengan acompañadas de una mejora en la salud y una mayor calidad de vida en edades avanzadas
No obstante, el interés por la cuestión mencionada tiene ya cierto recorrido y en los últimos años hemos sido testigos de la sucesión de un buen número de publicaciones que reiteran la conveniencia de afrontar el estudio del envejecimiento demográfico adoptando un enfoque multidimensional que integre todas las facetas reconocibles del fenómeno. En tal sentido, el pasado mes de junio la revista Finanzas & Desarrollo, editada por el Fondo Monetario Internacional, recogía un sugerente artículo de los profesores Scott y Piot que, bajo el título “El dividendo de la longevidad”, argumentaba la oportunidad de reformular el debate, abandonando la visión pesimista del envejecimiento y planteando medidas que ayuden a los ciudadanos a adaptarse a una creciente esperanza de vida. Un posicionamiento que parte del convencimiento de los autores de que el aumento de la población con edad avanzada y su mayor predisposición a trabajar convierte a este colectivo etario en pieza esencial del progreso económico, lo cual motiva una redefinición de los Sistemas de Salud y un incremento de la inversión en capital humano de los grupos sociales referidos. A fin de cuentas, una vez que hemos logrado una sustantiva y generalizada ampliación en la esperanza de vida, todo apunta a que el reto deba residir en posibilitar que las ganancias en longevidad vengan acompañadas de una mejora en la salud y una mayor calidad de vida en edades avanzadas.
¿Y cuál es el camino a seguir para afrontar el desafío propuesto?
Scott y Piot sugieren, a tal efecto, un mayor énfasis en la prevención específica de enfermedades crónicas, cuya probabilidad aumenta con la edad, y genéricamente animan a focalizar en el mantenimiento de la salud a lo largo de todo el ciclo vital, de tal suerte que no se concentre el peso comparativo de los esfuerzos en atender a las personas cuando estas caen enfermas. Una redefinición, por tanto, de los Sistemas de Salud que se intuye lógica desde el punto de vista sanitario y ciudadano (“más vale prevenir que curar”, reza el refrán), pero que plantea no pocos interrogantes en la medida en que pudiese provocar una carga de gasto adicional y problemas de sostenibilidad difíciles de abordar en estructuras muy tensionadas financieramente. Una cuestión esta última que los autores referenciados despachan argumentando que las políticas de salud preventivas aportan un notable rédito en términos macroeconómicos, como así parece inferirse de los datos relativos al Reino Unido. En tal sentido, un estudio de reciente publicación evidenciaría que una reducción del 20% en la incidencia de seis enfermedades crónicas especificas incrementaría el PIB británico en un 1% en el plazo de cinco años y un 1,5% en un horizonte de diez. Es evidente que el asunto bien merece su atención.
.


Comentarios