Termalismo y religión, una controvertida relación dialéctica
Mucho se ha escrito sobre el supuesto y pretérito rechazo de la Iglesia a los baños en general y a las prácticas hidrotermales en particular, bajo la acusación de enmascarar cultos paganos o cuando menos costumbres licenciosas y hábitos poco honestos.
En tal sentido, son múltiples las referencias bibliográficas que, recogiendo la condena expresa de santos, prelados y concilios a comienzos de nuestra era, hacen alusión a como desde mediados del siglo IV se percibe un drástico descenso en el aprovechamiento de los recursos balneares, coincidiendo con la expansión del cristianismo por todo el orbe romano. Un declive en la práctica termal que, si bien se proyectará durante el Medievo, en realidad será testigo de una posición cambiante en la jerarquía eclesiástica que, pivotando entre la prohibición radical y la tolerancia manifiesta, en no pocas ocasiones evidenciará una ostensible contradicción con los comportamientos ciudadanos cotidianos.
Las acciones condenatorias de la Iglesia nunca consiguieron desterrar totalmente los hábitos y prácticas hidrotermales de la población
A ese respecto, es constatable como las pragmáticas condenatorias de la Iglesia nunca consiguieron desterrar plenamente los hábitos y prácticas hidrotermales de la población. En primer lugar, por su arraigo ancestral en ciertas capas de la sociedad, en mayor o menor medida influidas por las viejas creencias del pasado. En segundo término, por la falta de unanimidad de criterio entre los próceres de una religión que, como la cristiana al igual que otras, atribuía al agua cualidades purificadoras e iniciáticas, ejemplificadas de manera solemne en actos litúrgicos como el bautismo.
Finalmente, porque el verdadero problema confesional no residía tanto en la praxis hidrológica en sí misma, sobre todo si esta tenía un carácter higiénico, sino en la eventualidad de que el baño se convirtiese en un reducto de paganismo. Por tanto, no fue extraño que, una vez superada una fase improductiva de censura y rechazo del culto rendido a las viejas divinidades acuáticas, a partir del siglo VII se optase por una actitud más pragmática, se interiorizase la creencia secular y se reemplazase a las ninfas y genios por un santo o una virgen protectora de las aguas.
En consonancia con la reflexión anterior, a medida que avanza la Alta Edad Media, es perceptible la aparición de referencias escritas que mencionan la existencia de instalaciones balneares en ámbitos claramente asociados con la hegemonía doctrinal e institucional de la Iglesia. Es el caso de los registros que certifican la donación de los baños de Zamora a la catedral de Oviedo en el año 905, de los documentos existentes en esta misma sede episcopal que, datados en el 897, 905, 908 y 945, hacen alusión a la disponibilidad de baños palatinos, o de las escrituras que acreditan la disponibilidad de baños en las ciudades de Lugo y León en los años 910 y 1036, respectivamente. Un proceso al cual se sumaría la notoriedad que los baños públicos adquieren en la estructuración y desarrollo urbano de las ciudades castellanas desde finales del siglo XI y principios del XII, y la promulgación de diversos Fueros que, como el de Cuenca, concedido en 1190, regularán la utilización de este tipo de instalaciones.
Existen documentos desde el año 1208, que prueban la existencia de dos baños en Ourense, uno para para hombres y otro por mujeres
Mención especial merece en este relato la especificidad de la ciudad de Ourense, en tanto en cuanto sede episcopal desde los siglos V-VI y cuya catedral fue edificada, según la tradición popular, sobre surgencias geotérmicas. A este particular, y haciendo referencia entre otras aportaciones a los trabajos de Somoza Medina y Eguileta Franco, es reseñable la variedad de registros documentales que, desde el año 1208, certifican la existencia de dos baños en Ourense durante la Baja Edad Media, uno utilizado por hombres y otro por mujeres, según documento fechado en 1401.
También es significativo en este debate que una ordenanza municipal de 1454 aprobase la restauración de las instalaciones termales mencionadas y que el propio clero local contribuyese a tal iniciativa con una aportación económica de 1.333 blancas, una cuantía nada desdeñable para la época. En definitiva, como postularía el Dr. Rodríguez Míguez en 1995, “no se encuentra en sus anales la contradicción que siempre se ha querido ver entre la religión cristiana y la práctica de los baños, ya fuesen públicos o privados, pese a ser, prácticamente, un lugar común su animadversión, o condena, en pasajes de vidas de santos/as, o testimonios cristianos diversos”.


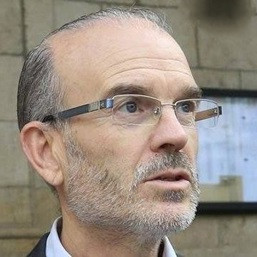
Comentarios