Otero de Herreros y el Arcipreste de Hita: el agua y la sierra
Es sorprendente como a veces se descubre la literatura sin buscarla, o te descubre ella a ti. Puede ser en una referencia de algún cartel turístico de cualquier horizonte, que te revela de pronto las páginas de un libro a veces muy antiguo, o quizás unas líneas agazapadas entre las explicaciones sobre el estilo arquitectónico de una iglesia parroquial, o entre las referencias históricas del potro de herrar del pueblo.
En Otero de Herreros, Segovia, a tan solo veintidós kilómetros de la capital de la provincia, en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, al leer un cartel con información turística del entorno, me encontré con las siguientes frases incluidas en El Libro del Buen Amor, de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, una de las obras más importantes de la literatura medieval española:
“Sacome de la choÇa, et llegome a dos senderos/
ambos son bien usados, e ambos son camineros,/
anduve lo más que pud´aina los oteros,/
llegué con el sol templano al aldéa de Ferreros”.
He conocido referencias del Arcipreste de Hita por las vertientes de esta Sierra, hoy Parque Nacional, en muchas excursiones de senderismo. Tengo recuerdos de haber leído sobre su encuentro con la ventera serrana La Chata en el Puerto de Malagosto, y hay incluso unas peñas que llevan el nombre del autor no lejos del Alto de los Leones. Pero Juan Ruiz había llegado también hasta el pie de esas montañas por la vertiente segoviana, que recorrió, tanto en su viaje hacia Segovia como a su regreso por el Puerto de la Fuenfría, hasta Hita, viajes jalonados de encuentros subiditos de tono para un clérigo.
El hallazgo me forzó a hacerme la pregunta ¿qué más se yo de El libro del Buen Amor? A juzgar por el ejemplar que guardo entre mis libros de BUP, algo debí aprender de él. O no. Tal vez en aquellos años del tardo-franquismo, la orientación lectora que se ofrecía a los alumnos en las clases de literatura no era la más acertada, incluyendo que nos obligaran a leer Poeta en Nueva York en 8º de EGB, con el consiguiente rechazo de todos porque no entendíamos nada. Pero El Libro del Buen Amor fue diferente, más fácil, más entretenido. El libro es en esencia la autobiografía ficticia del autor, un género sin duda no exento de modernidad y, aunque en algunos de sus episodios podría deducirse que nos anima a acercarnos al virtuosismo y al respeto por la dama y ese “Buen amor” podría ser Dios, sin embargo el tono ambiguo en muchos pasajes parece alejarle de esa intención.
De Juan Ruiz, el Arcipreste, poco se sabe ya que no hay muchos datos sobre su biografía, y más allá de una descripción detallada de su extraordinario porte físico que se ofrece en el prólogo del libro, lo que se conocen son sobre todo sus amores con distintas mujeres y sus andanzas por esta sierra, que plasmó en ese libro y que se dice que escribió desde la cárcel.
Rogome que fincase con ella esa tarde/
ca mala es de amatar el estopa del que arde./
Dixele yo:«Estó de priesa, si Dios de mal me guarde.»/
Asañose contra mi, resÇelé e fui cobarde.
La tarde del descubrimiento del cartel recorrimos los aledaños del cerro de los Almadenes que Otero de Herreros atesora como un monumento natural que recuerda el origen de la localidad y su rica geología minera. En el cerro se han explotado las minas de cobre desde antes de época romana, y cientos de restos de piedras oxidadas, las escorias, marcan los caminos que se funden en la inmensidad del quejigal agostado, entre dos arroyos secos, por donde caminamos.
Seguíamos los pasos que en una crónica relató otro insigne escritor y caminante incasable: Andrés Campos. Solía describir Campos, hace ya más de veinte años, sus recorridos a pie por toda la geografía serrana de Madrid y alrededores, en artículos que publicaba en El País una vez por semana y que yo, aficionado al senderismo, coleccioné. En el de Otero, el autor menciona también al Arcipreste indicando que visitó a principios del siglo XIV la localidad, en aquel momento llamada Ferreros y ubicada algo más alejada de la actual, pero que en 1470 acabó siendo abandonada, mudándose sus vecinos a un alto u otero más sano, de ahí el nombre.
Ahogados por la canícula de un sol aún potente, finalizamos la ruta en la plaza de Otero de Herreros, donde se alza el Ayuntamiento y donde, inesperadamente, hay dos cafeterías o bares con raciones. Consideré el hecho casi como una epopeya porque en pueblos de este mismo tamaño y de parecido tejido social, no es extraño que no haya abierto ninguno donde tomar algo. Nos sirvieron tapas, además, lo cual agradecimos enormemente. El pueblo tiene una iglesia parroquial dedicada a los Santos Justo y Pastor, cuya fachada renacentista iluminaba aquél sol de la tarde y en cuyo lateral están incrustadas varias estelas románicas del templo anterior que existía en Ferreros, el que visitó Juan Ruiz. Existe otra ermita, la de San Roque, donde, en una reforma, se descubrieron pinturas murales renacentistas del ciclo de la Pasión, muy interesantes.
Plaza del ayuntamiento en Otero de Herreros
Aquí en Otero de Herreros también hubo oso, como hemos leído en este mismo blog de otra excursión a otra localidad de montaña, y quedaron sus dos garras en una urna para la posteridad. Se trata de la urna que se conserva en la ermita gótica de la Virgen de la Adrada, y se cuenta que tienen su origen en el episodio de un leñador que fue atacado por un oso, ante lo que imploró ayuda a la Virgen que se le apareció y le salvó y, a cambio, le encargó construir un Santuario en un bonito paraje, junto al río Herreros. Las garras impresionan dentro del cristal, en una estantería rodeada de láminas antiguas de santos y vírgenes, como un testimonio terreno y feroz ante tanta simbología celeste y de reconciliación. Justo bajo la estantería encuentro encerrada en una caja con cristal, una página amarillenta escrita a máquina, donde se relata en versos sueltos la hazaña del leñador. Siempre esa idea de dejar la certificación de lo acontecido, como el Arcipreste y sus encuentros con las serranas.
Al día siguiente quisimos rememorar el paisaje por el que caminó el autor de El Libro del Buen Amor y en su busca iniciamos subida al azud del acueducto de Segovia. Una vez superado el embalse de Puente Alta, el bosque me envuelve con su silencio cómodo y me invita a la reflexión, y a pesar de que el ascenso no está exento de cierta dureza, esta queda aplacada por la música suave y monótona del cercano río de la Acebeda o Riofrío, fresco y saltarín, y por la sombra de los innumerables pinos albares y robles que pueblan el camino. Mientras, La Mujer Muerta, esa sierra imponente cuyo perfil caprichoso rememora el de una dama yacente, nos vigila desde lo alto porque asoma siempre que hay un claro y ella, en cuanto puede, te mira curiosa, tal vez buscando al Arcipreste. Algo más arriba, un monolito de piedra de la época de Carlos III nos recuerda los mojones que acotaban en este bosque los terrenos adquiridos por la Corona para la caza.
Embalse de Puente Alta con la sierra de La Mujer Muerta al fondo
En el ascenso acaba de rebasarnos un ciclista que aprovecha una carretera asfaltada que se construyó para el transporte de madera y que hace tiempo que nadie cuida y está en partes cubierta por maleza. El deportista va con cascos escuchando música, ajeno al trajín del bosque, de los herrerillos, de los rabilargos, ajeno al sonido dulce del agua, ignorante de todo el placer que esos rumores naturales proporcionan. El chico está claro que no va a vivir ningún encuentro. Alcanzamos el azud en dos horas y admiramos el formidable conjunto de bloques de piedra y grapas y un canal de derivación que, según leo, con pocas reformas ha estado proporcionando agua durante dos milenios al acueducto de Segovia.
No muy lejos, en el término municipal de Ortigosa del Monte, tiene Aguas de Bezoya una planta embotelladora cuyo nacedero descansa en unos acuíferos subterráneos en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra del Guadarrama. Sin embargo en el pueblo preguntamos por una fuente para llenar nuestras cantimploras antes de la subida y nos indicaron que no había, salvo el agua insulsa que fluye de una fuente ornamental en un parque infantil.
El agua, con todo, nunca falta en los embalses de Puente Alta, en Revenga, y del Pontón Alto, este ya en La Granja, ambos lugares de baño deliciosos. Desde el del Pontón Alto se observa impecable el Peñalara, la cumbre más alta de la sierra, sobresaliendo en el cordal. Hasta la Granja nos acercamos también, además de para degustar sus judiones y el cochinillo asado, en pequeñas proporciones por el estío, para ver encendidas las fuentes de los Jardines del Palacio de la Granja que mandó construir Felipe V en 1721 y que terminó siendo una copia del Palacio de Versalles. Los jardines, decorados con esculturas y fuentes, recordaban al monarca la infancia en la Corte francesa de su abuelo Luis XIV. Las fuentes son activadas en determinadas fechas, una de ellas la fiesta del patrono de la localidad, San Luis, el 25 de agosto.
Fuente La Selva, en los Jardines del Palacio de la Granja
La Granja bullía de gente festejando en las plazas, en la feria, los caballos, los chavales de las Peñas que no duermen, con sus disfraces de fiesta de colores. En el Palacio, a la hora convenida, todo el mundo se arremolinó al rededor de cada una de las fuentes encendidas, organizadas en un recorrido planificado. Las fuentes aparecen plagadas de estatuas de dioses de la antigüedad clásica, la de La Fama, Las Ranas, Los Baños de Diana o La Carrera de Caballos con Neptuno como un jinete aventajado, estatuas de animales inventados mitad pez, mitad humanos, con pies como aletas muy parecidas a las que se usan hoy para bucear. La de La Fama llega a alcanzar el récord de potencia con 47 metros de altura. Las cascadas crearon un momento mágico lleno de la luz de la tarde que se filtraba por las cortinas líquidas formando dibujos de color, un instante casi catártico y, por momentos, la fuerza de los chorros inundó a la muchedumbre que pedía más agua para aliviarse del calor.
Fuente Carreras de Caballos (Foto Javier Masiá)
Nos vamos dejando que la fiesta continúe en La Granja y con un guiño a Otero de Herreros, más allá, hacia Segovia, en una tarde luminosa, y regresamos por el Puerto de Navacerrada. aunque fue el de la Fuenfría, muy cerca, el que se cruzaba en tiempos del Arcipreste, el puerto donde mueren los Siete Picos y donde Juan Ruiz, que se perdió por estas estribaciones, volvió a tener otro encuentro:
Torné para mi casa luego al terÇero día/
más non vine por LoÇoya que joyas non traia/
coydé tomar el puerto que es de la Fuentfría/
erré todo el camino como quien lo non sabía./
Por el pinar ayuso fallé una vaquera/
que guardaba sus vacas en aquesta ribera…
Entonces pensé en el Arcipreste y en sus coplas picaras, satíricas y en cuánto había de moralizante en ellas, pero sabiamente mezclado con el amor carnal de alguien que, a pesar de su espiritual formación, tenía los pies firmes en la tierra, en esta sierra. Fue justo en ese instante cuando aparecieron los Siete Picos.
Autor; Josu Bilbao Munitiz










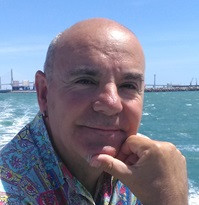
Comentarios