A propósito de la cuestión territorial en España
A buen seguro los grandes árboles nos impiden percibir con nitidez la evolución integral del bosque, sus profundas dinámicas internas de transformación. Solo así se entiende que el sempiterno debate nacional sobre el reparto entre comunidades autónomas de los Presupuestos Generales (y, por extensión, el modelo de Estado) monopolice la agenda política, postergando sine die la resolución del verdadero problema territorial: la creciente divergencia entre las áreas urbanas y el mundo rural. Una disparidad constatable en términos de renta, empleo y riqueza que suelen soslayar los indicadores convencionales de convergencia fundamentados en la evolución del PIB por habitante, pero que se manifiesta con nitidez cuando atendemos a las respectivas dinámicas demográficas.
Si un territorio pierde población de forma recurrente década tras década, todo apunta hacia causas económicas y tecnológicas relacionadas con su modo de producción.
A fin de cuentas, si un territorio pierde población de forma recurrente década tras década, más allá de las catástrofes naturales y de otros avatares imaginables, todo apunta hacia causas económicas y tecnológicas relacionadas con su modo de producción.
Es sabido que el desafío al que se enfrentan en la actualidad las áreas rurales es de orden global y que transciende los límites administrativos de provincias, regiones y autonomías de cualquier Estado. Más aún, como refleja el historiador israelí Yuval Noah Harari en su bestseller “Sapiens, de animales a dioses”, el arranque de los procesos territoriales de concentración de actividad y población en curso habría que remontarlo a la Revolución Agrícola iniciada hace 10.000 años, cuando nuestros ancestros cazadores-recolectores nómadas optaron por reconvertirse en campesinos sedentarios.
En aquel contexto, las economías de aglomeración mostraron su fuerza transformadora y fueron el germen de la proliferación, primero, de aldeas y pueblos, y finalmente, de villas y ciudades, induciendo una dinámica de polarización creciente que a la postre socavaría los propios cimientos del mundo rural. Ironías del destino, las mismas fuerzas que alimentaron la hegemonía de las actividades agrarias tradicionales durante milenios acabaron reorientando y diversificando la realidad productiva y generando los desequilibrios territoriales que hoy padecemos.
Ahora bien, el hecho de que las dinámicas económicas globales apunten en una dirección concreta, persistente en el tiempo y aparentemente inmutable, no justifica la ausencia de medidas y políticas que traten de corregir los efectos perversos de las trayectorias definidas.
La economía es la ciencia de las disyuntivas y, entre todas las posibles, destaca sobre manera la que aflora a la hora de optar entre los objetivos de eficiencia y equidad. Es factible que el mundo que hemos construido sea más productivo que el heredado de nuestros antepasados, pero es evidente que está lejos de ser el escenario que contempla el reparto más justo de los logros alcanzados. Es más, nada garantiza que el criterio de eficiencia económica aplicado sea el único posible ni el que, en mayor medida, se adecúe a los requerimientos de sostenibilidad que deben primar en una sociedad cuya subsistencia está sin lugar a dudas amenazada.
La regeneración medioambiental del mundo en que vivimos pasa por redefinir la relación dialéctica entre el campo y la ciudad
Y, a este respecto, las áreas rurales tienen mucho que aportar. La regeneración medioambiental del mundo en que vivimos pasa por redefinir la relación dialéctica entre el campo y la ciudad, asignando a cada parte funciones productivas complementarias que garanticen su supervivencia en condiciones dignas. Pero para ello es imprescindible ser consciente de la gravedad del problema en curso y centrar el debate de la cuestión territorial en los términos correctos.


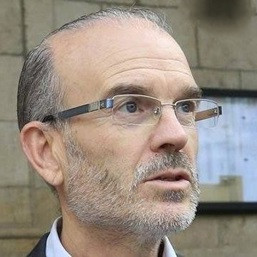
Comentarios